Viajábamos por la costa gallega, el rugir del Cantábrico y unos encuentros mojados de vino, nos habían traído historias de cazadores de ballenas: fue así que sonó por primera vez el nombre de Rinlo. Entre acantilados y brumas, después de unos días de camino, llegamos a nuestro destino, un bonito pueblo marinero que abraza recuerdos de una época dorada. No encontramos ecos de lo que esperábamos, nadie nos habló de aquellos cazadores, Rinlo vive ahora seduciendo al turista con el encanto de sus callejuelas. Pero, en lugar de ballenas, encontramos otra perla del Cantábrico: la Cetárea. En esta entrada contaremos historia y funcionamiento de la Cetárea de Rinlo, y de la hermosa relación que supieron establecer los seres humanos con la mar, dando vida a una explotación rentable y sostenible del medio natural.
Tabla de Contenido
- ¿Qué es una Cetárea?
- Un pacto con la mar: historia y funcionamiento de la Cetárea de Rinlo
- Una explotación rentable y sostenible del medio natural
- Conclusión
¿Qué es una Cetárea?
Una cetárea es un vivero o criadero de marisco cuyo objetivo es mantener vivo el producto hasta la venta directa al consumidor. Antiguamente las cetáreas comunicaban directamente con el mar, aprovechando el flujo de las mareas para abastecerse de agua y efectuar los recambios necesarios para mantener su pureza.
Con el tiempo se construyeron cetáreas totalmente artificiales, dentro de naves industriales, que utilizan sistemas complejos, y con altos gastos de recursos, para garantizar las condiciones de salinidad, temperatura y pureza necesaria para la cría del marisco.
El objetivo de una cetárea era y es disponer de marisco vivo en las épocas de mayor demanda, almacenando el producto de la pesca.

Un pacto con la mar: historia y funcionamiento de la Cetárea de Rinlo
La cetárea de Rinlo se construyó en 1904 aprovechando una pequeña horadada natural situada frente a la roca denominada “a corveira dos percebes” en la zona del “Estornín”, a pocos centenares de metros a poniente de Rinlo. La horadada se cerró con un muro artesanal de mampostería de pizarra, una piedra muy abundante en la zona, convirtiéndola así en la vasca de un criadero. En el muro se instalaron unas compuertas que permitían regular la entrada y salida de agua aprovechando el flujo de mareas: el mismo ciclo de la naturaleza aseguraba el funcionamiento de este sistema sin gastos de energía, sin falta de grandes estructuras, con una alteración mínima del entorno natural. Para una más eficiente gestión del espacio la horadada se compartió en varias vascas por medio de unos muros realizados con piedra local.
Los pescadores llevaban el marisco al criadero, allí lo dividían por especies y se ponía en sus respectivas vascas. El marisco era alimentado con moluscos y pequeños animales marinos de la zona como estrellas de mar, mejillones y erizos: el marisco vivía y se reproducía de forma natural en su propio hábitat; los clientes visitaban la cetárea, elegían y compraban el ejemplar directamente de la mar.


Parece ser que la historia de la Cetárea de Rinlo comenzó por mano de una mujer: cuentan que fue Doña María Luisa Soto, vecina del hermoso pueblo de Ortigueira, quien creó la Cetárea de Rinlo, al darse cuenta de la gran abundancia y calidad de marisco de la zona. Tiempo después, según nos relata la asociación Gallega de Patrimonio Industrial, la Cetárea de Rinlo pasó a las manos de una mujer francesa, que transportaba a Francia el marisco vivo en un curioso barco dotado de tanques conectados al mar. Tras la Guerra Civil, la Cetárea fue adquirida por la familia Pose, y luego comprada por José Vázquez Oroza, que consiguió mejorar su eficiencia y rentabilidad. Gracias a las mejoras aportadas por Oroza y el crecimiento de la demanda, la Cetárea de Rinlo floreció y se expandió por los alrededores.
En 1940 a tan solo 400 metros de la primitiva instalación, Oroza mandó construir una nueva cetárea artificial de 800 metros cuadrados, con una capacidad para 20.000 langostas. Era una sencilla nave de hormigón con la cubierta a dos aguas, encalada de blanco por fuera. El peso del agua y de las vascas reposaba sobre 24 cortos pilares, todavía perfectamente visibles a quienes visitan las ruinas de la cetárea. A pesar de ser una estructura artificial de cemento y suponer un mayor impacto ambiental, el nuevo criadero todavía aprovechaba el agua de mar por medio de dos compuertas y no necesitaba gastar recursos para mantener la temperatura, salinidad y pureza del agua.


Dos de los mayores problemas de la Cetárea de Rinlo fueron las algas de ribazón que se acumulaban en las compuertas y se pudrían asfixiando al marisco, y los robos. Para solucionar el primer problema se instaló una pequeña grúa para proceder a la extracción de las algas; para evitar los robos todas las instalaciones se vallaron con un muro en piedra de unos dos metros de altura.
El éxito comercial de la Cetárea de Rinlo llevó a la instalación en 1970 de una tercera cetárea en las cercanías de la nueva. Esta vez se volvió a aprovechar de una fisura natural de 80 metros de largo y 10 de ancho en el acantilado, que, tal y como se hizo con la primera cetárea, se cerró con un pequeño muro dotado de compuertas. Junto a esta cetárea, conocida como Ollo Longo o Peña Corveira, se construyó otro edificio que albergaría más vascas para la cría de pescado y marisco, necesitando de sistema de bombeo para llevar a las instalaciones el agua del mar.


La Cetárea de Rinlo siguió dispensando alimentos hasta los años 90, luego fue abandonada y hoy yace entremezclándose con las aguas, un monumento, híbrido de la tierra y el mar, con sus muros de piedra que resistieron el embate del tiempo y las olas. Llegar a las ruinas de la Cetárea de Rinlo es fácil: sal del pueblo y ponte de cara al mar, camina luego hacia poniente, encontrarás el Estornín primero, la cetárea de Penacín poco después y al final la Cetárea nueva. Las vistas de alrededor son hermosas, el lugar tranquilo, el abandono a veces tiene un sabor dulce.
Una explotación rentable y sostenible del medio natural
La cetárea de Rinlo simbolizaba la tradición pesquera gallega. En sus días de gloria, el vaivén de las mareas acunaba la estructura y las especies que vivían en ella: langostas, centollos, buey de mar y bogavantes. Durante décadas Rinlo cuidaba y criaba el marisco, que pasaba directamente del mar a la mesa. Hoy, las nuevas cetáreas se encuentran en naves, lejos del abrazo del mar abierto, han traído consigo un sabor amargo a la tradición y a nuestras mesas. El marisco ya no reside en su propio hábitat, y la esencia de su carácter salvaje se pierde en ese mar artificial en el que viven, lleno de luz artificial.
Esas nuevas infraestructuras tienen un alto impacto ambiental que el mar no tenía. En lugar del flujo natural de agua, ahora se necesitan maquinarias que mueven, salinan, mantienen la temperatura y depuran las aguas traídas por tuberías; hace falta de electricidad, de estructuras levantadas con acero y cemento, de pienso salido de una fábrica.
En la antigua Cetárea de Rinlo, sobre todo antes de que el éxito comercial llevase a la construcción de los criaderos de cemento, todo esto se ahorraba con el trabajo de la mar, no había gasto energético ni contaminación, las infraestructuras eran de pizarra, la inversión y los costes fueron mínimos, y todo fluía con el ritmo de la naturaleza. La Cetárea de Rinlo fue un ejemplo de explotación rentable y sostenible del medio natural.
Conclusión
Desde Viaje a Edén vemos la pérdida de la cetárea de Rinlo no solo como la desaparición de una estructura, sino la despedida de un tiempo en el que cooperábamos con la mar sin dañarla y sin contaminar: un verdadero pacto entre el océano, la tierra y el ser humano. La cetárea de Rinlo nos enseña que las alternativas existen: tenemos herramientas, conocimiento y experiencia bastante para vivir sin tener que destrozar la tierra y a nosotros mismos. Muchas de las experiencias pasadas pueden abrir caminos hacia el futuro que estamos buscando.

Escrito por Carmen Ruz Rabade y Gabriele Burchielli

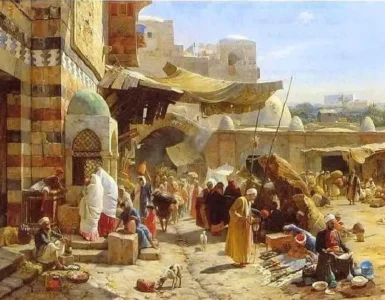


comenta